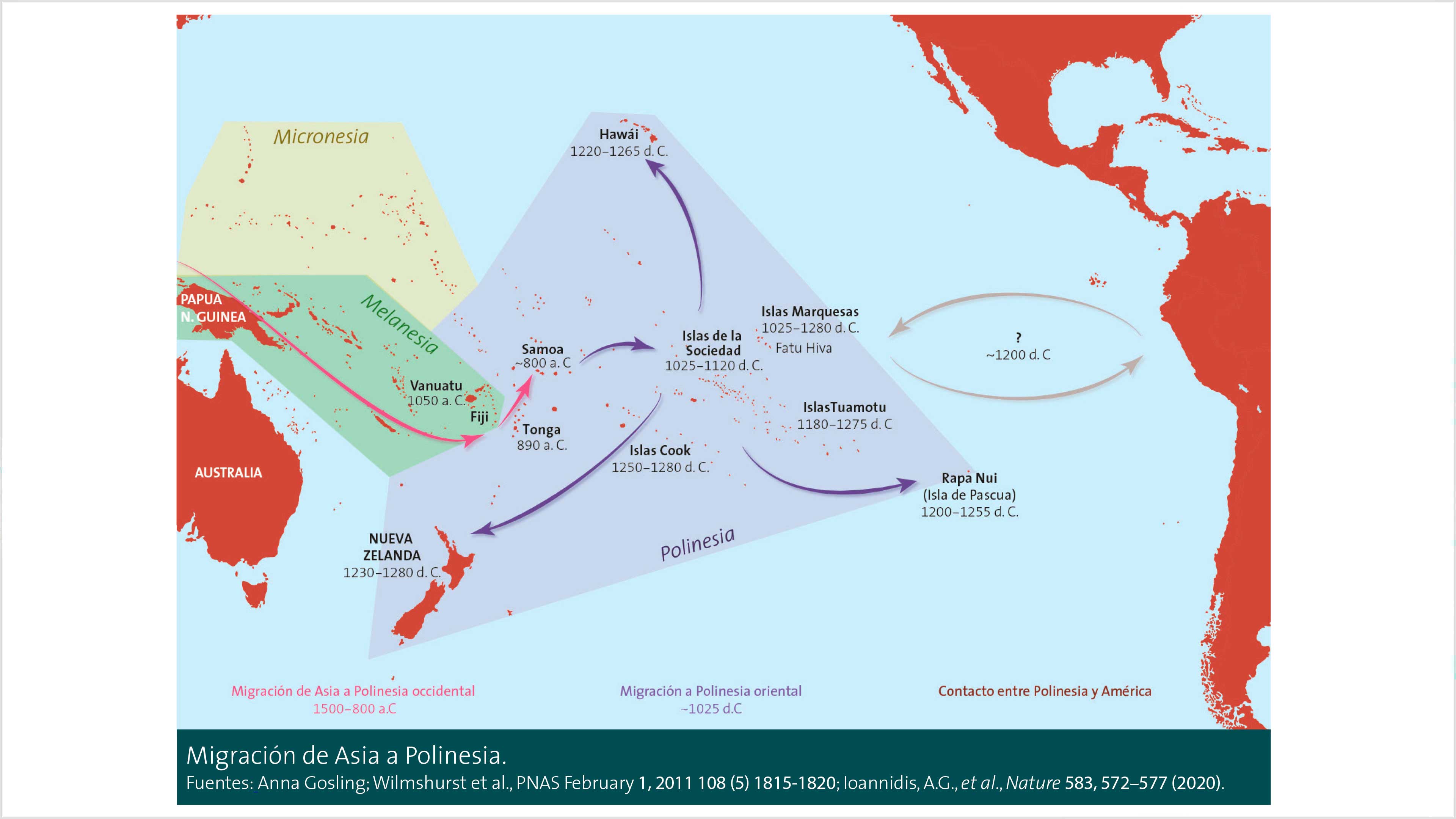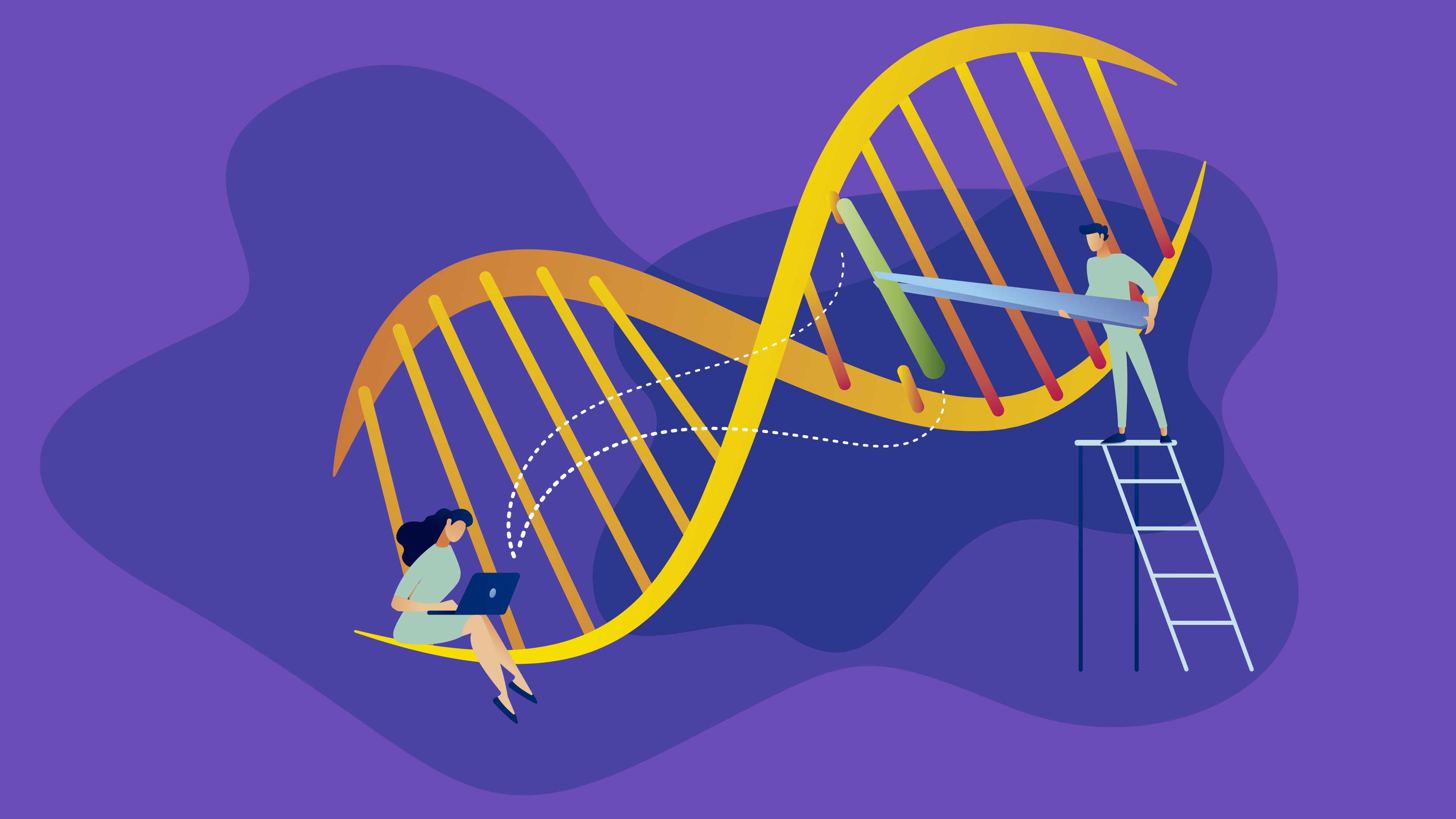Pásele a la cocina
Sergio de Régules

Cuando estoy escribiendo un artículo para ¿Cómo ves? a veces me siento como un chef que prepara elaborados platillos en un restaurante; por ejemplo, unas pechuguitas de pollo a la cordon bleu. Mi trabajo consiste en seleccionar texturas y sabores variados y luego combinarlos ingeniosamente para cautivar las papilas del comensal. Mi objetivo es que se acabe todo lo que hay en el plato y al final se relama los bigotes (si los tiene).
En esta metáfora culinaria en la que el divulgador es un chef, ¿qué vendría siendo la ciencia? ¿Qué sería el científico? ¿Sería el dueño del restaurante? ¿Sería el autor de la receta? No, señor. Si el divulgador es el chef y su artículo las pechuguitas preparadas, la ciencia y el científico son… el pollo.
No les cuento la que se armó cuando una amiga historiadora compartió mi metáfora del pollo en su cuenta de Facebook. “Qué arrogancia tratar así a quien hace el trabajo”, me dijeron. La confusión viene, sin duda, de creer que la divulgación de la ciencia es la ciencia (o peor: la ciencia, pero diluida). No lo es, igual que preparar platillos con pollo no es lo mismo que criar gallinas. Son actividades relacionadas, pero muy distintas.
No es mi intención ofender a ningún lector. Después de todo, no tiene nada de malo ser el pollo. El pollo es un ingrediente indispensable en lo que preparamos aquí. Además es muy rico y nutritivo. Pero no es lo único que les ponemos a nuestros platillos en ¿Cómo ves? Los otros ingredientes también son fundamentales, y la manera en que los elegimos y combinamos según nuestro criterio y experiencia define el estilo de la casa. Pasen a la cocina para ver cómo le hacemos.
El pollo
Para preparar un buen plato de comunicación de la ciencia se necesita ponerle ciencia. Pero no estoy hablando sólo de física, química, biología ni de lo que se enseña en la escuela. La ciencia es más que sus simples resultados. Si en ¿Cómo ves? hablamos del Big Bang, no nos conformamos con decir “el Universo se inició con una gran explosión”; también contamos cómo se supo, quién lo supo y, de preferencia, incluso qué tan seguros estamos de saberlo (hay ideas científicas más establecidas y menos establecidas, y nos parece importante indicarlo).
A veces ni siquiera hablamos de resultados de la ciencia propiamente dichos, sino del contexto institucional y cultural en el que se obtienen. Hemos publicado artículos sobre las revistas especializadas en las que los científicos publican sus ideas y el problema de quién paga la publicación. Hasta hemos publicado artículos sobre los artículos científicos y qué les pasa cuando sus autores los envían a las revistas especializadas. Para nosotros todo esto forma parte de la ciencia que queremos compartir con ustedes.
Aquí estamos en buena compañía. Por ejemplo, las periodistas Sarah R. Davies y Maja Horst sostienen que en comunicación de la ciencia no se trata sólo de entender o poder explicar hechos científicos. Más bien, el público “debe estar enterado de cómo se produce el conocimiento científico, así como de las limitaciones y consecuencias de éste”. Y antes que Davies y Horst, nuestro querido colega Martín Bonfil ya había sugerido que lo que hay que transmitir incluye “además del conocimiento científico, cierta familiaridad con la metodología de la investigación científica, con la historia de la ciencia y con su filosofía y sociología, además de nociones de ética científica y una conciencia de las relaciones entre ciencia, sociedad, tecnología, industria y naturaleza, y los conflictos que éstas implican”.
La ciencia: usos y costumbres. O la cultura de la ciencia. El pollo.
Cómo no hacerle
Aún antes que Martín, Estrella Burgos (editora de esta revista desde su primer número, en 1998, hasta marzo de 2023) escribió, en un texto que resume el credo comovesiano de la divulgación de la ciencia, que “aspiramos a recrear el quehacer científico para nuestros lectores” y también que queremos “ofrecer una imagen realista de la ciencia, con sus logros y tropiezos”. Un objetivo de estas aspiraciones es que ustedes, nuestros lectores, “tengan elementos para diferenciar lo que es ciencia de lo que no”, pero Estrella menciona otro objetivo, que a mí me parece quizá más importante: “comunicar el placer del conocimiento científico”. ¿Cómo hacerle?
Primero, unas palabras sobre cómo no hacerle. Narra Estrella: “Antes de lanzar la revista [y después también, añado yo] recibimos muchos artículos escritos como si fueran cuentos.” Esto parece buena idea; leer un cuento puede ser una experiencia placentera y memorable. Sin embargo, los cuentos que menciona Estrella dejaban mucho que desear: “Los personajes solían ser profesores y estudiantes, o niños entusiastas y sus muy sabios padres, o bien estudiantes con una asombrosa dedicación a algún campo de la ciencia.” O sea, personajes y situaciones francamente poco creíbles. “Otros autores utilizaban lo que ellos pensaban que era un lenguaje de adolescentes.” Todos hemos tenido un tío cringe que trata de imitar el lenguaje de los jóvenes para congraciarse con ellos. Finalmente, otros autores escribían como si estuvieran redactando un libro de texto, en un tono impersonal, aburrido y sin gracia. Dice Estrella: “¿Funcionaría algo de esto? ¿Lograríamos así interesar a los jóvenes?”, y se contesta inmediatamente: “La verdad es que nunca lo averiguamos.”
Y nunca lo averiguamos porque ni siquiera lo intentamos: ya sabíamos que eso no funciona. Imitar el habla de los adolescentes (o peor: lo que el autor se figura que es el habla de los adolescentes) es una falta de respeto a la inteligencia de esos lectores, un gesto de paternalismo. En cuanto al “enfoque de cuento”, como dice Estrella: “Los artículos no eran ni buenos cuentos ni buenos textos de divulgación científica. Más bien parecían medicinas disfrazadas de dulces, y eso no iba a engañar a nadie.”
Puede parecer extraño que rechacemos el “enfoque de cuento”, puesto que aquí machacamos mucho con que lo mejor es “contar historias”. Son más elocuentes que los datos escuetos. En El infinito en un junco Irene Vallejo lo expresa así: “Ningún poeta habría dicho algo tan poco cautivador como ‘las mentiras socavan la confianza’. En su lugar, preferiría contar la historia del pastor bromista que se divertía alarmando a la gente de la aldea con sus gritos (‘¡Que viene el lobo!’).” Las historias ilustran ideas abstractas. En divulgación, empero, las historias tienen que ser reales: historias de las personas que participaron en las investigaciones científicas, o anécdotas personales del autor que sirvan de gancho para introducir el tema o aclarar ideas. En ambos casos es fundamental que lo narrado haya sucedido de verdad. Como nuestros autores no suelen ser poetas ni escritores de ficción, la mejor manera de que cuenten algo creíble, entrañable y cautivador es que cuenten hechos reales.
En cuanto al estilo del libro de texto, finalmente, no nos funciona porque “nosotros nunca hemos pretendido enseñar ciencia formalmente, sólo aspiramos a que los lectores se acerquen a ella de una manera disfrutable”.
En resumen, “partimos de suponer que nos enfrentábamos a lectores inteligentes y exigentes, merecedores del más absoluto respeto. Nuestro reto era interesar a estos lectores y decidimos que la ciencia por sí misma es interesante si uno logra mostrar de qué se trata y cómo se hace”.
Lo interesantemente incompleto
Había que evitar el cuento ñoño, el falso lenguaje de jóvenes y el libro de texto; en vez de eso, presentarse a la batalla contra la página en blanco armadas con las técnicas de la escritura literaria, la alta cocina de la expresión verbal, la forma más elocuente de la palabra escrita. La elocuencia es la capacidad de hablar o escribir “de modo eficaz para deleitar, conmover o persuadir”, dice un diccionario. Pues es exactamente lo que queremos aquí: ciencia con elocuencia.
El novelista John Gardner, de cuyo manual para escribir novelas Estrella y yo aprendimos mucho, afirmaba que el novelista aspira a crear con lo que escribe “un sueño vívido y continuo”: que el lector se olvide del mundo y del tiempo mientras está leyendo. No digo que siempre lo logremos, sólo que es una aspiración: inducir en los lectores el estado que otros han llamado “flujo”, un estado muy placentero de total concentración y abandono.
Para eso les recomendamos a nuestros autores aquello de contar historias (expresar ideas en términos de sucesos reales bien narrados), pero también que eviten lo trillado. Mejor decir las cosas de maneras más insólitas, más inesperadas. En su libro Cosmos, Carl Sagan empieza de la siguiente manera un capítulo sobre la síntesis de elementos químicos en las estrellas: “Para hacer desde cero una tarta de manzana, primero tienes que inventar el Universo.” ¿Quién no querría quedarse para saber qué viene después de semejante frase? Si en cambio se hubiera arrancado con “Desde la más remota antigüedad el hombre ha querido saber de qué está hecho el Cosmos”, las tres cuartas partes de los lectores habrían emprendido la fuga antes de terminar de leer la oración.
Además de ponerle al guiso esa cucharadita de extrañeza, se puede añadir una pizca de suspenso para incitar al lector a seguir. La técnica de la prefiguración consiste en anunciar veladamente que algo va a suceder dejando cosas “interesantemente incompletas” (E. M. Forster, en Aspectos de la novela), como la frase de Sagan. O bien, como este párrafo inicial de Claudia Hernández (en “La victoria agridulce de Sophie Germain”, ¿Cómo ves?, núm. 218):
En el salón de audiencias había una delgada placa metálica con un soporte central que le daba el aspecto de una mesita, y un físico y músico alemán que estaba un poco nervioso. Llegó Napoleón, y Ernst Chladni se dispuso a hacer su demostración.
¿Quién es ese Chladni y qué demostración va a hacer que merezca la atención de Napoleón? Todo se sabrá en el curso del texto de Claudia.
Picar la curiosidad del lector: ésa es la consigna. Así lo hace Daniel Martín Reina en “Los problemas de Fermi”, ¿Cómo ves?, núm. 56:
Enrico Fermi entró en el aula donde impartía sus clases de física. Saludó con amabilidad y bajo la atenta mirada de sus alumnos se dirigió al escritorio, donde puso su maletín. Fue al pizarrón, tomó un gis y se dio la vuelta para anunciar: “Hoy dedicarán toda la hora a resolver este problema.” Un murmullo se levantó en todo el salón. Conociendo a su profesor, los alumnos sabían que iban a sudar de lo lindo. Fermi escribió el enunciado del problema. Era muy simple: “¿Cuántos afinadores de pianos hay en Chicago?”

Procedimiento:
- Sazona el pollo con sal y pimienta.
- Calienta el aceite en una sartén grande a fuego medio-alto.
- Sofríe las piezas de pollo por ambos lados hasta que estén ligeramente doradas, aproximadamente cuatro minutos por cada lado.
- Agrega la cebolla y el ajo y saltea durante unos dos minutos hasta que la cebolla esté un poco transparente.
- Vierte el vino y agrega las hierbas. Sube la flama a media-alta y en cuanto suelte el hervor reduce el fuego a bajo, cocina durante unos 18-20 minutos, o hasta que el pollo esté bien cocido y tierno.
- Comprueba si necesita más sal.
- Sirve este exquisito pollo a las hierbas con una guarnición de verduras, puré de papas o ensalada.
** También puedes agregar ¼ de taza de crema, cinco minutos antes de la cocción final para dar una textura espesa. En lugar de vino, puedes usar una mezcla de agua y vinagre o caldo de pollo.
Receta de Mely Martínez, México en mi cocina, 21 de abril de 2020,
mexicoenmicocina.com/pollo-a-las-finas-hierbas/
Hackers de cerebros
Si yo les dijera que mi amiga Libia (autora del artículo “Ciencia para llevar. De la plaza a la casa”, en este número) se ríe muy fuerte, les doy información verdadera, pero en una forma llana y aburrida. Si en cambio les digo: “La risa de Libia se puede medir en grados Richter” —frase mucho más memorable— hago algo muy parecido a hackearte el cerebro a ti, lector. Esta frase es una metáfora: una forma indirecta de expresarse que consiste en yuxtaponer dos ideas normalmente no relacionadas y dejar que el cerebro de quien lee resuelva el enigma de encontrar la relación. La metáfora es una invitación irresistible a descubrir significados ocultos. Lo más interesante es que funciona porque aprovecha ideas que ya están previamente en nuestra cabeza (la risa es sonido, el sonido son ondas, los grados Richter miden intensidad de sismos, que también son ondas). En cierta forma, le endilga a otro el trabajo de construir el significado de la frase: la risa de Libia es tan fuerte que sacude las cosas como un terremoto. Y con esto, además de ahorrar espacio, le ofrece un modesto momento de descubrimiento (¡eureka!).
O leamos esta frase, que remata un párrafo sobre el colapso gravitacional de una estrella y la inmaterialidad del hoyo negro que deja atrás:
Un hoyo negro es la puerta de escape por la que una estrella sale del escenario universal dejando sólo el oscuro fantasma de su atracción gravitacional.
La metáfora es uno de los ingredientes más sabrosos de la cocina divulgativa y una poderosa herramienta de la elocuencia. Ayuda a entender conceptos abstractos relacionándolos con otros más cotidianos. Una buena metáfora dice más que mil imágenes.
Así termina el tour de nuestra cocina. ¿Quieren guisar como nosotros? Pongan unos trozos de cultura científica, añadan historias, prefiguración y metáforas, sirvan en una salsa de elocuencia y voilà!: pechuguitas a la ¿Cómo ves?
- Diego Golombek y Juan Nepote (coords.), Instrucciones para contagiar la ciencia, Guadalajara, udg, 2016.
- “Imparte Estrella Burgos conferencia sobre periodismo de ciencia en la epcsg”,
Escuela de Periodismo Carlos Septién García, 4 de diciembre de 2015, en
https://youtu.be/urObIlLFJjc?si=zrZv7ZyMZ-jebzXa.
Sergio de Régules es coordinador científico de ¿Cómo ves? y ganador de varios reconocimientos en divulgación de la ciencia. Su libro más reciente es El mapa es el mensaje (fce, 2022)